Hace poco me ha tocado la nunca muy agradable tarea de revisar pruebas en el curso de Sociología de Consumo que estoy dando. Y entre las diversas cosas que me llamaron la atención está una que tiene relación con mi tema preferido -la historia.
Una de las preguntas de dicha prueba tenía que ver con que podía caracterizar especialmente y diferencialmente, si es que acaso algo puede caracterizar (*), a la sociedad moderna de consumo. Y muchos indicaron una diferencia en términos de créditos: que en la sociedad actual el crédito está a disposición de los pobres y no solamente de los ricos.
Y entonces uno recuerda que la esclavitud por deudas es conocida en muchas sociedades, y que no eran precisamente los ricos los que caían en esclavitud debido a ellos. Que en muchas sociedades, el método más común por el cual los campesinos pierden sus tierras es debido al crédito. Y para usar un ejemplo de mi período histórico favorito: Una de las primeras cosas que hacía un nuevo rey mesopotámico para congraciarse con su pueblo era, claro está, declarar nulas las deudas. Eso era implantar la justicia. Y claro está, las deudas en cuestión eran comunes a lo largo de toda la sociedad. Los campesinos, siempre, han vivido en el borde de la subsistencia.
Bien pudiera defenderse que el tipo de deudas es diferente, y eso sonaría razonable. Pero que históricamente el crédito estaba sólo disponible para las clases altas suena extraño, por decir lo menos.
En cualquier caso, este tipo de cosas no afectó las notas. Uno no puede suponer que los sociólogos, supuestos estudiantes de las sociedades, tengan muchos conocimientos de historia, que no es más que el examen de otras sociedades.
(*) A nadie se le ocurrió, claro está, que en una de esas nada caracteriza a la sociedad contemporánea de consumo. O para decirlo de otra forma, que nada lo caracteriza estructuralmente y que las diferencias son del modo ‘más y más’ de esto. Y aunque ya Stalin sabía que la cantidad tiene una cualidad propia, el caso es que definitivamente al parecer el único dogma que todos los sociólogos comparten es que las sociedades modernas son efectivamente cualitativamente diferentes a todo el resto.





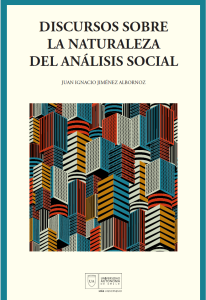 .
.